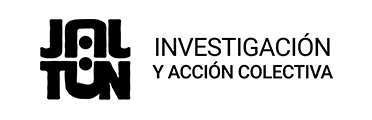El futuro de la energía de Yucatán ¿será para la comunidad o la industria?
Publicado 25 marzo, 2025
El discurso de los últimos años de los gobiernos en la península de Yucatán es que “no hay suficiente energía para abastecer la demanda de la ciudadanía”. Especialistas reviran: la energía nunca alcanzará ante un modelo de desarrollo interminable que siempre necesitará más recursos.
A pesar de que existen comunidades sin luz o colonias con apagones constantes en el propio estado, Yucatán abastece prácticamente toda la energía eléctrica de Quintana Roo, el estado con mayor demanda energética en el sureste, con 5 mil gigavatios (GW) por hora en 2022, aunque solo logró producir el 3% de su demanda. Quintana Roo consume prácticamente lo mismo que Yucatán y Campeche juntos, pero no genera casi nada de energía.

Geocomunes, una organización de investigación cartográfica comunitaria y colaborativa, afirma en entrevista con Jaltun que, por lo menos en la Península de Yucatán, el sector turístico es el que más consume electricidad. La llamada “Riviera Maya” representa casi la mitad de las ventas de electricidad en todo el sureste.
Solo en 2023, la Península fue la región que más incrementó su consumo con un 10%, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038. Y con la llegada del Tren Maya y la expansión inmobiliaria, se prevé un incremento de 15% en la demanda de electricidad para los próximos 5 años.
¿Cómo se produce energía en la península de Yucatán?
Casi toda la generación de energía en Yucatán es por combustibles fósiles (78%) y, en menor medida, de fuentes renovables (12%). La Península no tiene acceso a fuentes de gas natural, combustible usado para la generación de energía termoeléctrica. De acuerdo con el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, desde hace 15 años la Península tiene faltas de suministro de gas natural lo que ha limitado la producción de energía en las termoeléctricas de ciclo combinado. Por eso los generadores han tenido que recurrir a la quema de diésel y combustóleo, refinados que son más caros, menos efectivos y más contaminantes.
Bajo este argumento, actualmente la Comisión Federal de Electricidad construye dos termoeléctricas de ciclo combinado de gas natural en Mérida (499 megavatios) y Valladolid (1,020). Y se amplió la red de gasoductos en la Península para incrementar la disponibilidad del gas en un 400 por ciento. Este último será importado desde los Estados Unidos.

A la par de estas plantas, se construye la Central Fotovoltaica Nachi Cocom que generará 7.5 megavatios con más de 11 mil paneles solares y una inversión de 193 millones de pesos. Este proyecto de energía renovable tendrá como fin abastecer al Tren Maya y los camiones de transporte público IE-Tram en Mérida. También se construye en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, una subestación eléctrica de tracción que suministrará energía eléctrica al Tren Maya. Este último proyecto, pretende ubicarse dentro de la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.
“Yucatán no había tenido una expansión como la que ahora está proyectando. Y la necesidad de más energía no se resuelve poniendo más centrales, como no se resuelven los problemas de tráfico poniendo un segundo piso. Estamos poniendo más infraestructura, pero la desigualdad en quién realmente está consumiendo la energía sigue presente”, aclara Geocomunes.
Otros especialistas como el investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y miembro de la agrupación Articulación Yucatán, Rodrigo Patiño, dijo a Jaltun que estas acciones resolverán el problema de manera momentánea, pero no serán suficientes si se continúa con el plan de industrializar la Península.
“Cuando hablamos de justicia energética, hablamos de pensar quiénes se benefician por los proyectos energéticos y quiénes son impactados por este tipo de proyectos”, afirma el especialista.
Los despojos de tierras ejidales para la construcción de parques eólicos, los riesgos de fuga de gas metano en las colonias donde se instalan los ductos subterráneos, la extracción de grandes cantidades de agua para las terminales eléctricas y la intensificación del efecto invernadero que genera la producción de electricidad a través de combustibles fósiles, son algunas de las consecuencias socioambientales que tiene la creación y operación de infraestructura energética.

Sacrificar el ecosistema peninsular por energía renovable
Al ser una región costera de altas temperaturas y vientos fuertes, la Península tiene potencial para la energía solar y eólica. En este sentido, en los últimos años distintas empresas comenzaron a instalar plantas eléctricas fotovoltáicas y eólicas sobre todo en Campeche y Yucatán. Actualmente, la energía limpia no está sustituyendo a la energía proveniente de combustibles fósiles, es decir, este cambio tecnológico no es para mitigar, ni reducir impactos ambientales. La apuesta en este sentido, es ampliarle al capital las posibilidades de inversión y crecimiento de riquezas, mediante nuevos sectores industriales, en este caso el de las energías renovables. “Es una lógica depredadora de los recursos”, dice Patiño.
Por más renovable que sea un recurso, su transformación siempre implica un grado de contaminación. En el caso de los paneles solares, su construcción necesita materiales de la minería, su transportación produce gases contaminantes, y tienen un período de vida de 20 años, tras lo cual se convierten en basura electrónica con potencial de contaminar el manto freático.
Hacer una planta fotovoltaica multiplica todo eso por miles, además de que se requieren grandes cantidades de superficie que en espacios rurales se traduce como deforestación en ecosistemas sensibles y biodiversos en el caso de Yucatán. “Estos proyectos que acumulan paneles forman un tipo de espejo y hacen una isla de calor que refleja luz e impacta a los animales. Obviamente, no puede existir un ecosistema junto a un panel fotovoltaico. Entonces es sacrificar el ecosistema”, dice Patiño.
También en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la empresa ZML Quintana Roo, S.A.P.I. de C.V. pretende realizar el “Parque Fotovoltaico Nicte-Ha”, un solar de 361 mil 800 módulos con una infraestructura que incluirá un sistema de centros de transformador y conexiones de alta tensión. Se conectará con una red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y deforestará más de 431 hectáreas de selva mediana subperennifolia. El proyecto ha despertado críticas en las comunidades mayas de Quintana Roo y de defensores del territorio en la Península.
Por su parte, los parques eólicos tienen sus propios problemas: requieren grandes superficies de tierra donde se clavan bases para sostener las columnas sobre un suelo frágil que, por sus características kársticas, filtran los materiales metálicos al agua. Al estar frente al mar, para un mejor aprovechamiento de las corrientes de viento, perforan sobre un suelo todavía más delgado. Las aspas intervienen en el vuelo de las aves de mar o los murciélagos en zonas declaradas de importancia para la conservación y específicamente para las especies migratorias y endémicas.

Entonces, ¿cuáles son las verdaderas alternativas?
En términos prácticos, la generación distribuida es una alternativa a los sistemas centralizados y de tamaño industrial. Se trata de instalaciones pequeñas y situadas cerca de donde serán utilizadas. Sin embargo, las personas entrevistadas insisten en que se necesita un cambio de paradigma sobre los recursos.
“Si nuestra única relación con la energía es el pago bimestral del recibo de luz, no habrá espacio para repensar la transición energética en términos de justicia. Hace 100 años en Yucatán no había un servicio público del agua, y la gente sacaba su propia agua de su pozo y tenía aljibes para recolectar el agua de la lluvia. Eso implicaba conocer la importancia de no contaminar los pozos y de aprovechar el agua de la lluvia”, opina Patiño.

Foto: Daniela Mussali


La cooperativa Tuumben K’ooben en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, lleva 17 años trabajando en proyectos de energía. En entrevista con Jaltun, Dulce Magaña y Fátima Vázquez explicaron que más del 70% de las familias campesinas en comunidades rurales de Quintana Roo dependen de la leña como fuente de energía para cocinar. Han trabajado en el desarrollo e implementación de estufas, ollas solares, y desde 2019 trabajan en proyectos de energía para iluminación y bombeo.
“El problema radica en los niveles de consumo que tenemos. Hay comunidades en las que se va la luz tres días y su consumo doméstico es relativamente poco. En comparación con el consumo de las ciudades que a veces es demasiado y no sólo es inequitativo, es que el consumo de las empresas es prioridad”, dice Magaña.
La cooperativa trabaja vinculando a la población con su propio consumo energético, resolviendo necesidades específicas con perspectiva de género y cuidado a niñeces. Capacita a las familias en la instalación y el mantenimiento de la tecnología, a diferencia de las empresas privadas y el Estado cuyo sistema hace que la ciudadanía dependa de un técnico.
Aunque tiene una larga experiencia trabajando en temas energéticos, Tuumben K’ooben nunca ha recibido una invitación de instituciones gubernamentales de Quintana Roo que promueven la transición energética. Magaña y Vázquez han buscado una alianza con el ayuntamiento de Carrillo Puerto y del gobierno de Quintana Roo pero hasta el momento no se les dio ni una cita.
“Termina siendo tardado y burocrático. Desde la organización comunitaria hemos podido avanzar con los recursos que tenemos. Si hay oportunidad de colaborar con el gobierno, maravilloso. Pero no la hemos tenido”, aclara Magaña.
En enero de 2025, la cooperativa fue invitada a formar parte del Consejo Técnico para el Desarrollo Energético Sostenible de Yucatán. Fue la única organización de base comunitaria peninsular de un total de 28 consejeros. El objetivo de este consejo es plantear soluciones a los consumos de energía y el reemplazo a energías renovables.
Sin embargo, apuntan que la falta de recursos hace difícil la incidencia porque el gobierno no destina dinero para potenciar la generación distribuida o respaldar la acción de cooperativas como Tuumben K’ooben.
“Nosotras estamos haciendo lo que les corresponde a ellos como servicio público. Estamos resolviendo esos problemas de nuestro territorio, que está en zona turística. Todo el dinero del gobierno es para los megaproyectos y también la energía”, afirman.

Además de la falta de recursos para proyectos energéticos dirigidos a la comunidad, les preocupa la poca coordinación que hay entre las instituciones: mientras que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo no tiene presupuesto para proyectos de energía renovable comunitaria, la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo promueve la dotación de 900 paneles solares para familias.
“¿Qué va a pasar con esos sistemas? Si la familia no está capacitada para el mantenimiento, va a terminar siendo la historia de los baños secos, las estufas de leña, los captadores de agua de lluvia, ecotécnias que por falta de mantenimiento y capacitación terminan abandonadas. Y generamos malas experiencias de que los sistemas no sirven. A mí me ha tocado ver paneles en medio de las milpas que están buenos, pero algo les falló y ahí los dejaron botados porque el proveedor se desentendió. Si no existe un proceso participativo, y si el sistema no es de fácil mantenimiento, ya nos fregamos. Si creen que llenar todo el territorio de Quintana Roo con paneles solares es la solución, lamentablemente están equivocados”, dice Dulce Magaña.
A la fecha no existen políticas públicas que promuevan la generación distribuida y la autonomía energética. El único incentivo vigente es para la energía renovable en Mérida, donde si las empresas instalan un sistema fotovoltaico obtienen un descuento de entre 5 y 15% en sus impuestos sobre la propiedad.
“Todo eso está disputándose en las discusiones de la Comisión Reguladora de Energía en los últimos años. Está en las leyes secundarias que se discutirán en la Cámara y en el Senado sobre qué pasará con la generación distribuida, si hay apertura a un sector social, o si se mueven los márgenes mínimos para ser generadores exentos o no. La función del Estado tendría que ser abrir múltiples posibles respuestas locales y más autodeterminadas”, concluye Geocomunes.